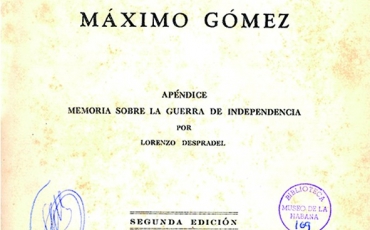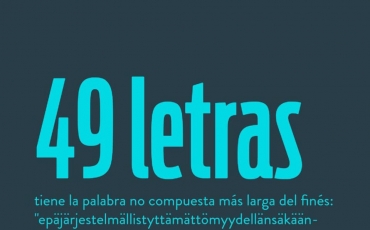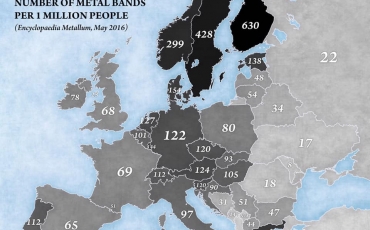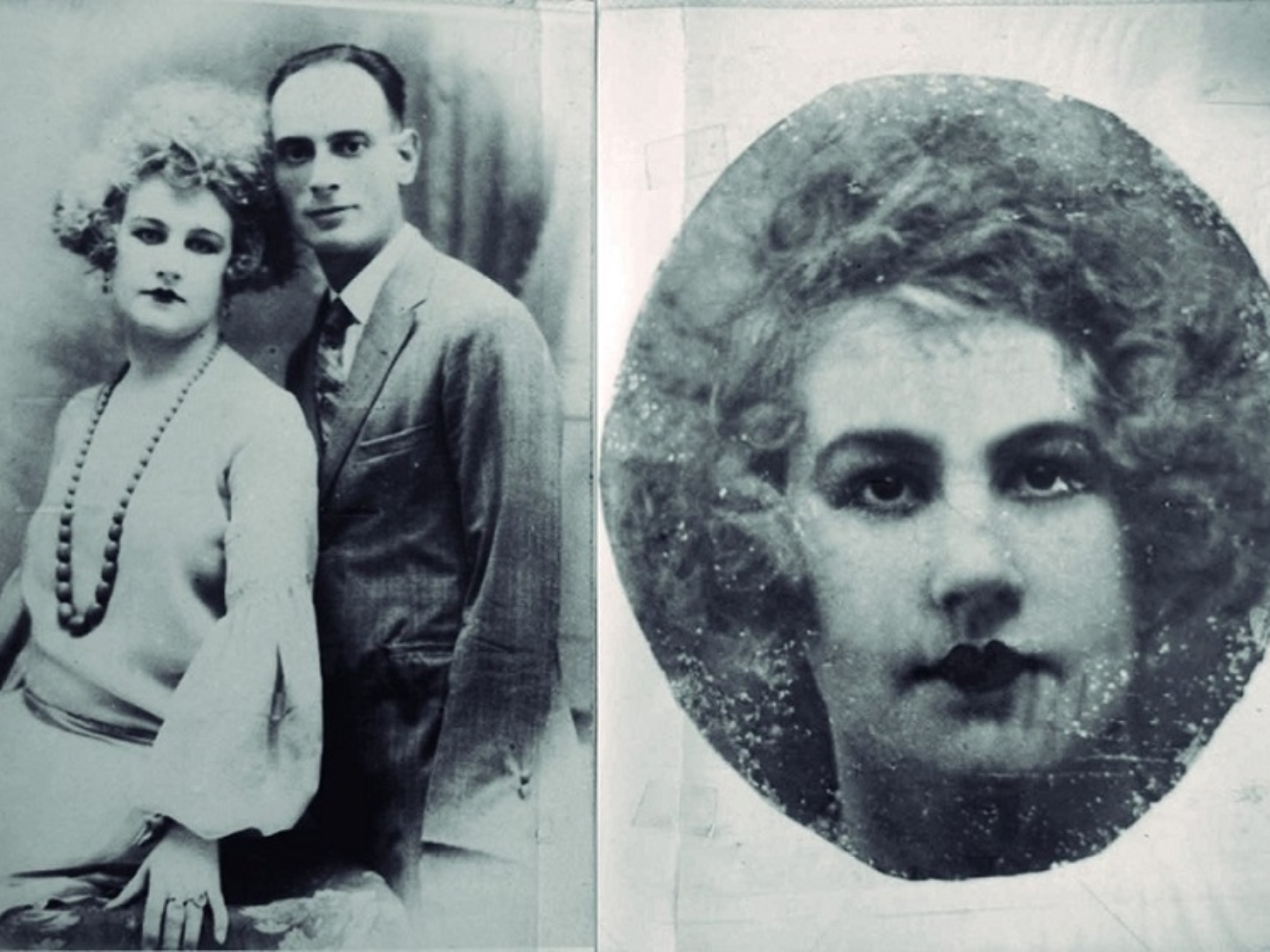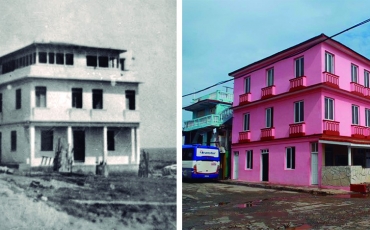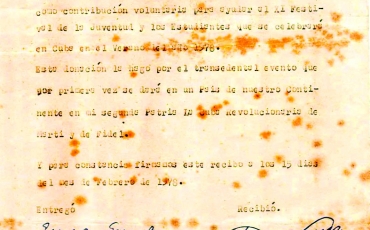Giselle González García y Claudia Alemañy Castilla
Octubre 17, 2020
Nombres de origen irlandés son más comunes en Cuba de lo que la mayoría de los cubanos (y los irlandeses) piensan. Apellidos como O’Farrill, Moran, O’Reilly y O’Halloran están tan extendidos que han dejado de ser solo irlandeses y se han imbricado en la identidad cubana.
Guanabacoa fue durante la época colonial una región rica en tierras cultivables, por lo tanto, atractiva para migrantes pobres en búsqueda de una mejor vida. También, durante la primera mitad del siglo XIX había una creciente demanda de trabajadores industriales capacitados – preferentemente blancos, como los irlandeses y los canarios. Nuestra élite local estaba seriamente preocupada por el crecimiento de la población negra y demandaba la importación de colonos europeos para contrarrestarla. Las sacarocracia cubana –nombre con el que frecuentemente se denomina a la oligarquía azucarera– pensaba que los irlandeses eran perfectos para este cometido. Sin embargo, por sus ideas liberales, su maduro pensamiento político y su capacidad para la rebelión, pronto los irlandeses colisionaron con las autoridades españolas [1]. Los abusos a los que fueron sometidos son solo comparables con los que enfrentaron aquellos de origen africano.
¿Cuántas personas de origen irlandés llegaron a Cuba durante la Época Colonial? Aunque estudios recientes [2] han demostrado cuán extendida a lo largo de la Isla se encuentra la presencia irlandesa, esta pregunta solo puede ser respondida de manera fragmentada dado que un estudio detallado y exhaustivo no ha sido intentado aún. Por lo tanto, nuestra investigación micro-histórica propone determinar el número real de migrantes irlandeses en Cuba a través de fuentes locales como archivos parroquiales y archivos históricos municipales.
Teniendo en cuenta que el catolicismo ya era hacia 1830 un rasgo importante de la identidad nacional irlandesa [3]; que era este además un rasgo importante que tanto los cubanos del siglo XIX como los irlandeses tenían en común, y que los archivos parroquiales (AP) contienen un registro de la mayoría de los bautizos, matrimonios y defunciones acontecidas desde el siglo XVI hasta la actualidad: su consulta se hacía ineludible.
Los libros parroquiales están divididos en dos categorías: Pardos y Españoles. Es en esta última donde encontramos la presencia de una amplia miríada de europeos, incluyendo a los irlandeses. El uso de esta fuente nos permitió encontrar conexiones familiares entre varias familias de origen irlandés, los puertos a través de los que llegaron a Cuba, así como información de las distintas actividades socio-económicas que fungieron en la localidad. El contraste de esta información con la disponible en el Archivo Histórico del Museo Municipal de Guanabacoa (AHMG) y en el Archivo Nacional de Cuba (ANC) enriqueció nuestro estudio.
Para un mejor entendimiento de las más de veinte familias de origen irlandés que encontramos en Guanabacoa, las hemos subdividido en dos grupos diferentes: Migrantes Directos y Migrantes Indirectos [4].
Migrantes Directos: en esta categoría presentamos a aquellos irlandeses que parecen haberse asentado en Cuba sin haber estado antes, de manera prolongada, en ninguna otra región del hemisferio. Estos nacieron en Irlanda y en su mayoría contrajeron matrimonio con personas de origen hispano, sus descendientes u otros migrantes europeos.
Algunos ejemplos de las familias que responden a la caracterización que hasta aquí se ha hecho son: los O’Connors [5] –fundada por Juan O’Connor y O’Kelly, procedente de Cork, de profesión agrimensor, que se asentó alrededor de 1810 en el área de Guanabo-Santa María; los MacReadys [6] – a quienes encontramos inter-relacionados por la vía matrimonial con los O’Connors de Guanabo; los Cardiffs [7] –fundada por Juana Cardiff quien nació en Irlanda aproximadamente en 1835; los Rians [8] –quienes se unieron a la familia de origen neerlandés Englemare y en cuya esfera de relaciones encontramos a otra posible irlandesa Ana O’Leary; los Carrigans [9] –que junto a los Padilla conformaron una familia irlandesa-canaria, fundada por Luis Carrigan y Catalina Kiff quiénes llegaron a Cuba, se asentaron en Matanzas y hacia 1888 ya se habían trasladado hacia Guanabacoa; los Lahiffs [10] –cuya fundadora Maria Lahiff nació en Limerick en fecha aún desconocida; los Cowans [11] –que ha sido una de las pocas familias que hemos podido rastrear hasta la actualidad, fundada por Guillermo Henrique Cowan, médico irlandés nacido en Dublín hacia finales del siglo XVIII y quien ya se encontraba en Cuba en 1814; y los Galbraiths [12] –fundada por Tomás Galbraith quien se asentó en el área de Regla hacia 1840. Esta familia listó más de veinte miembros en el censo de 1893. Aunque se trasladaban constantemente entre Cárdenas, Regla, la Habana y Guanabacoa, en esta última ya se habían avecinado hacia 1886. Los miembros varones de esta familia recibieron una educación formal y eran capaces de leer y escribir, lo que les permitió alcanzar posiciones de clase media y realizar trabajos como el de empleado.
Migrantes Indirectos: En esta división hemos incluidos a aquellos migrantes de origen irlandés que re-emigraron hacia Cuba procedentes de una región que no es Irlanda. En esta categoría hemos sub-dividido a los migrantes de acuerdo a las regiones de las que llegaron a la Isla.
- Migrantes procedentes de España: aquí encontramos a algunas de las más antiguas familias de origen irlandés asentadas en Cuba. Muchos de estos hiberno-españoles eran oficiales en los ejércitos españoles. La participación irlandesa en estos data del siglo XVI.
Ejemplos de las familias son encontradas son: los O’Reillys –fundada por Alejandro O’Reilly McDowel originario de Dublín, su miembro más importante en Guanabacoa fue Manuel O’Reilly y Ruiz de Apodaca [13] quien fuera Gobernandor Militar de la Villa; los O’Hallorans –familia presente en Cuba desde el siglo XVII en la que el servicio militar parece haberse convertido en tradición; y los O’Ryans [14] –fundada por Gabriel O’Ryan a finales del siglo XVIII.
- Migrantes procedentes de Inglaterra: “La Isla Hermana”, como Gran Bretaña era denominada en la prensa unionista irlandesa, recibió un gran influjo de migrantes irlandeses. Inglaterra y Norteamérica –entiéndase aquí por el territorio hoy comprendido por Estados Unidos y Canadá– fueron los principales destinos de los irlandeses antes de la Gran Hambruna (1845). Muchas de estas familias, con apellidos irlandeses fácilmente distinguibles, se asentaron en Inglaterra en fecha que no hemos podido determinar todavía, sin embargo, es importante destacar que a pesar de la presión político-social a la que pudieron haber estado sometidos en esta región, continuaban siendo devotos católicos. Hemos identificado como pertenecientes a esta sub-categoría a: los Hughes-Fighes –iniciada por una mujer Ana Fighe Hogan, [15] irlandesa, que contrajo matrimonio con Pedro Hughes, quien nació en Inglaterra de padres irlandeses; los Dillon-Davis [16], los Callahans [17], los Murphys [18] y los O’Donovans [19] –quienes llegaron a Cuba en la década del 60 procedentes de Puerto Rico y permanecieron en Guanabacoa hasta los años 1920s.
- Migrantes procedentes del Caribe: La presencia irlandesa en el Caribe, mayoritariamente en colonias inglesas y españolas, ha sido el objeto de recientes estudios. Los roles desempeñados por los irlandeses iban desde terratenientes y dueños de esclavos hasta siervos escriturados o convictos condenados al exilio. Aunque miles de irlandeses migraron de forma voluntaria o involuntaria al Caribe, en Guanabacoa solo pudimos identificar tres familias con este origen: los O’Donovans (ya anteriormente mencionados) que llegaron desde Puerto Rico; los Kellys desde Nassau en las Bahamas y los famosos O’Farrills desde Monserrate.
- Migrantes procedentes de los Estados Unidos: Hacia los años 1830s, Nueva York ya teníauna gran comunidad de migrantes irlandeses. A lo largo del siglo los Estados Unidos se consolidaron como el primer destino de los irlandeses. Muchos de los que vinieron a Cuba lo hicieron a través de este puerto, entre estos pudimos identificar en Guanabacoa a los McNinneys – familia interconectada con casi todas las demás familias de este grupo, y cuyo miembro fundador Frank McNinney (nacido en Irlanda cerca de 1843) pasó de maquinista, a comerciante, a director de los primeros equipos de baseball locales; [20] los Connellys, los O’Connors (hasta ahora sin relación con la familia de igual apellido anteriormente mencionada), los Moores, los Parker-Manions [21] –quienes se relacionaron con los McKaen y los Hughes, los Aunins-Rigneys [22]; y los McDonnagh- Hurlez –relacionados con los Pearsons, los Stea y los McNinneys [23].
Estas familias comparten importantes rasgos:
- Dado su paso por los Estados Unidos adquirieron la ciudadanía estadounidense, por lo que muchos de estos irlandeses han sido comúnmente confundidos con otros estadounidenses de diferente origen y no han sido percibidos por la historiografía cubana como irlandeses.
- Sus actividades económicas los llevaron a hacer frecuentes viajes entre la Habana y Nueva York, declarando ser ciudadanos estadounidenses en los puertos de entrada y salida para agilizar sus trámites migratorios, mientras que declaraban ser irlandeses en los registros parroquiales.
- Muchos de los miembros de estas familias practicaban actividades comerciales.
- Hicieron significativas contribuciones a la cultura local. (Ejemplo: los McNinneys, quienes estuvieron relacionados con la fundación de los primeros clubes de baseball en Guanabacoa). Es en las familias de este subgrupo que encontramos redes familiares extendidas. Fue a través de la elección de padrinos y madrinas de bautizo y matrimonio, así como de testigos, que los irlandeses dejaron evidencia de su sistema de relaciones.
Conclusiones
De manera general, las familias que hemos mencionado eran católicas. Su catolicismo permitió que la memoria de su presencia en Guanabacoa sobreviviera a través de su recogida en registros parroquiales que además evidencian la manera en que estas familias interactuaron entre sí y su grado de asimilación a la comunidad local. Su catolicismo también fue un factor que potenció su asimilación e incluso determinó los nombres que recibían los descendientes de estos migrantes, los
que adquirieron nombres cada vez más locales y menos traducibles al lenguaje materno de los migrantes.
Tomando como referencia nociones básicas sobre la diáspora irlandesa, se puede afirmar que aunque los irlandeses fueron ciertamente un grupo notable, pero frecuentemente confundido con otros grupos étnicos, en la Guanabacoa de la época no eran el grupo étnico predominante.
Consideramos que esta investigación abre el camino para comenzar a desentrañar a través del uso de fuentes locales, la verdadera dimensión de la presencia irlandesa en Cuba. Un estudio de lo local a lo general es necesario. Como hemos demostrado, una investigación de este tipo no solo identificará a estos migrantes sino que también evidenciará los lazos sociales, afectivos y de parentesco entre ellos. Los resultados expuestos aquí –que no son más que los de solo una parroquia en Guanabacoa– son solo el comienzo para lo que puede llegar a ser una investigación más extensa sobre la presencia irlandesa a lo largo de la Isla.
Notas
* Conferencia presentada en el I Coloquio Presencias europeas en Cuba, 2017, del Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa: Palacio del Segundo Cabo.
[1] Sobre este tema ver: Margaret Brehony: Irish Migration to Cuba, 1835-1845: Empire, Ethnicity, Slavery and ‘Free’ Labour. Tesis Doctoral. Centro para Estudios Irlandeses, Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de Irlanda, Galway (NUIG), (marzo de 2012). (Inédita).
[2] Ver: Rafael Fernández Moya: “The Irish Presence in the History and Placenames of Cuba.” En: Journal of Irish Migration Studies in Latin America, Vol.5, No. 3, 2007, pp: 189-197.
[3] Para un estudio más detallado sobre los rasgos de la identidad nacional irlandesa ver: Giselle González García: ¿Irlanda Imaginada? Ideas Nacionalistas y Construcción Identitaria en: The Dublin Penny Journal (1832-1836) y The Irish Penny Journal (1840-1841). Tesis de Licenciatura. Facultad de Filosofía e Historia, Universidad de la Habana, 2016. (Inédita)
[4] Esta subdivisión responde a la información con la que contábamos hasta la fecha, esta investigación no ha concluido y los resultados mostrados aquí sólo deben considerarse como preliminares.
[5] Ver: Juan O’Connor O’Kelly: AP/LD 11 (1824-1830), p.109, no. 729; Dionisio O’Connor Pérez: AP/LB 20 (1818-1822), p.88; Carlos Manuel O’Connor Pérez: AP/LB 20 (1818-1822), p.168; María Carlota O’Connor Pérez: AP/LB 21 (1822- 1826), p.98, no. 615; María Eduarda O’Connor Pérez: AP/LM 7 (1856-1865), p.43 y AP/LD 18 (1864-1868), p.214; Juan O’Connor Pérez: AP/LD 19 (1868-1871), p.24 (Del Libro de Defunciones (LD) 19 solo queda en la actualidad el índice, el libro ya no existe); Ana María Rita Llanger O’Connor: AP/LB 27 (1853-1858), p.68, no. 309 y AHMG: Censo (1890): 8.2.; Serafina Llanger O’Connor: AP/LB 27 (1853-1858), p.210, no. 967; Ramón Calixto Llanger O’Connor: AP/LB 27 (1853- 1858), p.336, no. 1471.
[6] Ver: María de los Dolores O’Connor MacReady: AP/LB 25 (1843-1848), p.137, no. 541 y AP/LD 18 (1864-1868), p.126; José Manuel O’Connor MacReady: AP/LB 30 (1864-1867), p.236, no. 1041.
[7] Ver: Juana Cardiff de Peláez: AHMG: Hoja de Censo 8.3 (1893) y José Peláez Cardiff: AHMG: Hoja de Censo 8.2 (1890).
[8] Ver: Juan Enrique Englemare Rian: AP/LB 27 (1853-1858), p.350, no. 1530.
[9] Ver: María Josefa Carrigan Padilla: AP/LB 38 (1887-1889), p.383, no. 942.
[10] Ver: María Lahiff: AP/LM 9 (1873-1879), p. 116 y AP: Pliegos matrimoniales de D. Enrique Jagües y Da. María Lahiff, marzo 24, 1875. También encontramos a un Luis Adolfo Harang Lahiff, pero hasta ahora no se ha probado ninguna conexión con María Lahiff, su muerte está registrada en el índice del LD 25 (1889-1893), p.400, pero este libro no ha llegado hasta nuestros días. Sin embargo, en el AHMG: Hoja de Censo no.2 (1895) la familia Harang está recogida. Esta declaró provenir de los Estados Unidos y en la hoja de censo ya referenciada aparece una Maria L. Harang, nacida en 1847. En este mismo listado aparecen Francisco L. Crogan, a Maria L. Hansen y Antonio Fish, quienes podrían haber sido integrantes de una red familiar extendida o una red migratoria de esta familia.
[11] Copia Certificada del Matrimonio entre Guillermo Henrique Cowan y María de la Concepción Gómez, Archivo de la Iglesia Catedral de la Habana, LM 9 (1814), p.17, no.27; Carlos Federico Cowan Gómez: Archivo de la Iglesia Catedral de La Habana, LM (1844), p. 44, no. 99. Un agradecimiento profundo a la familia Cowan-Canino, especialmente a Rachell Cowan, por concedernos generosamente acceso al archivo privado de la familia.
[12] Ver: Sarah Galbraith: AHMG: Hoja de Censo 2 (1893); Sarah María Lopez Galbraith: AP/LB 38 (1887-1889), p.247, no. 608; Carlos Manuel Lopez Galbraith: AP/LB 39 (1889-1891), p.170, no. 397; Dolores Galbraith: AHMG. Hoja de Censo 3 (1893).
[13] Ver: María Francisca O’Reilly Pedroso: AP/LM 12 (1890-1900), p.68, no. 70; María de la Asunción O’Reilly Pedroso: AP/LB 36 (1883), p.287, no. 336.
[14] Ver: AHMG: Hoja de Censo 2(1895); María Concepción O’Ryan: AP/LM 8 (1865-1873), p.160; María O’Ryan: AP/LM 10 (1879-1885), p.340; María de las Mercedes O’Ryan: AP/LB 24 (1836-1843), p.193, no. 860.
[15] Ver: María Elisa Hughes Fighe: AP/LB 32 (1870-1874), p.253, no. 603.
[16] Ver: Manuel Federico Dillon Davis Sánchez: AP/LM 12 (1890-1900), p.41, no. 43; Arturo Adolfo Dillon Davis Sánchez: AP/LM 12 (1890-1900), p.301, no. 362; Francisca Davis Granados: AP/LD 18 (1864-1868), p.146; AHAMG: Hoja de Censo 8.2 (1890).
[17] Ver: AHMG: Hoja de Censo 8.1 (1896).
[18] Ver: Juan Murphy: AP/LM 8 (1865-1873), p.226.
[19] Ver: AHMG: Hoja de Censo 8.2 (1890); Martina O’Donovan Sánchez: AP/LM 9 (1873-1879), p.167; Lucrecia O’Donovan Sánchez: AP/LM 9 (1873-1879), p.178 y AP/LD 32(1898-1922), p.209; Fernando Pallarés O’Donovan: AP/LB 33(1874-1878), p.414, no. 1375 y AP/LD 21(1876-1880), p.276; Eduardo Zarragoitía O’Donovan: AP/LD 28 (1897), p.154; Herminia Pallarés O’Donovan: AP/LD 30 (1897-1898), p.426; Graciela Zarragoitía O’Donovan: AP/LD 32(1898-1922), p.292; Pablo Manuel Zarragoitía O’Donovan: AP/LB 33(1874-1878), p.463.
[20] Ver: AHMG: Hoja de Censo 8.2 (1890), Hoja de Censo (1882); Hoja de Censo 8.3 (1894); Juana Altagracia McNinney Burns: AP/LB 33 (1874-1878), p.133, no. 460; Eduardo Enrique McNinney Burns: AP/LB 34 (1878-1880), p.187, no. 398; Juan Clarence McNinney Burns: AP/LB 34 (1878-1880), p.453, no. 817; Maria Elisa McNinney Burns: AP/LB 37 (1884-1887), p.504, no. 597; The New York Times: December 9, 1896; J. A. Martiez; Felix Julio Alfonso & Yasel Porto: Enciclopedia biográfica del beisbol cubano. Vol.1.Editorial José Martí, La Habana, 2015, pp:282-283 y p.318; Ruben Cordero Milan & Roberto Garcia Prieto: Historia del Beisbol en Guanabacoa. Ponencia presentada en el II Coloquio de Historia Municipal de Guanabacoa, AHMG: 39/14 (1990).
[21] Ver: Santiago Roberto Parker Manion: AP/LB 31(1867-1870), p.74.
[22] Ver: María Teresa Aunin Rigney: AP/LB 36(1883-1905), p.460, no. 562.
[23] Ver: Eleonora Carmen McDonnagh Hurlez: AP/LB 38(1887-1889), p.378, no. 926.
Giselle González García: Máster en Historia y Estudios Irlandeses en la Universidad de Concordia, Canadá. Desde 2013 es contribuyente oficial de la Enciclopedia Digital “EnCaribe.org” y desde 2017 es miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad para los Estudios Irlandeses en América Latina (SILAS).
Claudia Alemañy Castilla: Licenciada en Periodismo. Es reportera-redactora de prensa de la Revista Juventud Técnica, especializada en temas de ciencia, tecnología y medio ambiente. Se ha centrado en el periodismo científico e hipermedial.






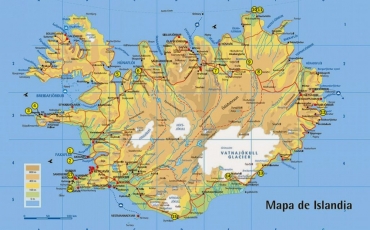





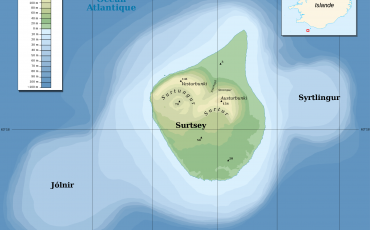

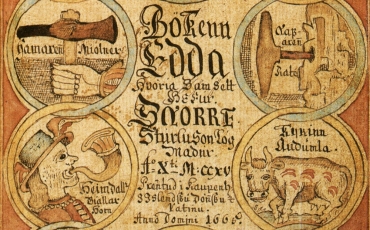
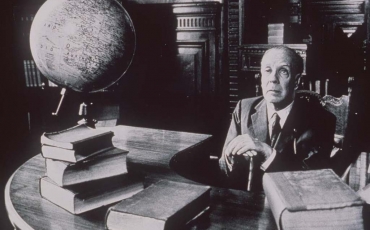
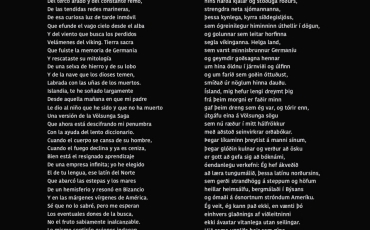
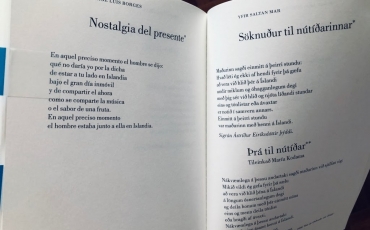









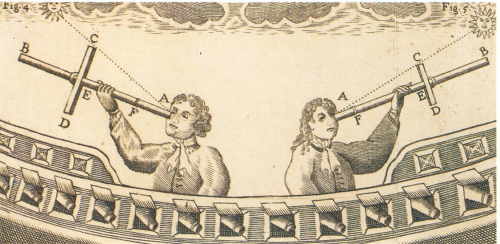
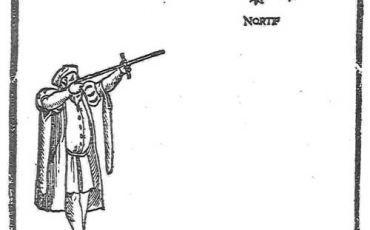
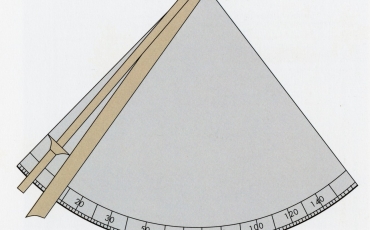

![Imagen 5 [1600x1200] Imagen 5 [1600x1200]](http://segundocabo.ohc.cu/wp-content/gallery/ballestilla/thumbs/thumbs_Imagen-5-1600x1200.jpg)
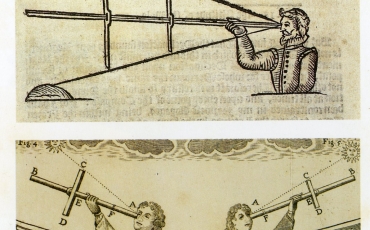
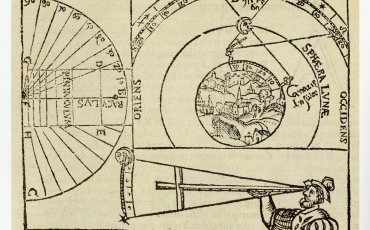


![1 [1600x1200] 1 [1600x1200]](http://segundocabo.ohc.cu/wp-content/gallery/astrolabio/thumbs/thumbs_1-1600x1200.jpg)

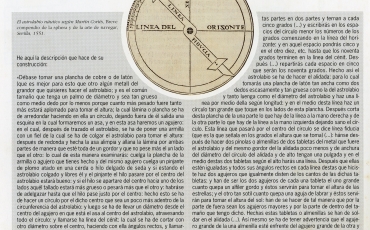
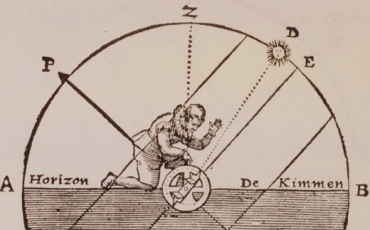
![5 [1600x1200] 5 [1600x1200]](http://segundocabo.ohc.cu/wp-content/gallery/astrolabio/thumbs/thumbs_5-1600x1200.jpg)
![6 [1600x1200] 6 [1600x1200]](http://segundocabo.ohc.cu/wp-content/gallery/astrolabio/thumbs/thumbs_6-1600x1200.jpg)
![7 [1600x1200] 7 [1600x1200]](http://segundocabo.ohc.cu/wp-content/gallery/astrolabio/thumbs/thumbs_7-1600x1200.jpg)
![8(1) [1600x1200] 8(1) [1600x1200]](http://segundocabo.ohc.cu/wp-content/gallery/astrolabio/thumbs/thumbs_81-1600x1200.jpg)
![Imagen 10 [1600x1200] Imagen 10 [1600x1200]](http://segundocabo.ohc.cu/wp-content/gallery/astrolabio/thumbs/thumbs_Imagen-10-1600x1200.jpg)