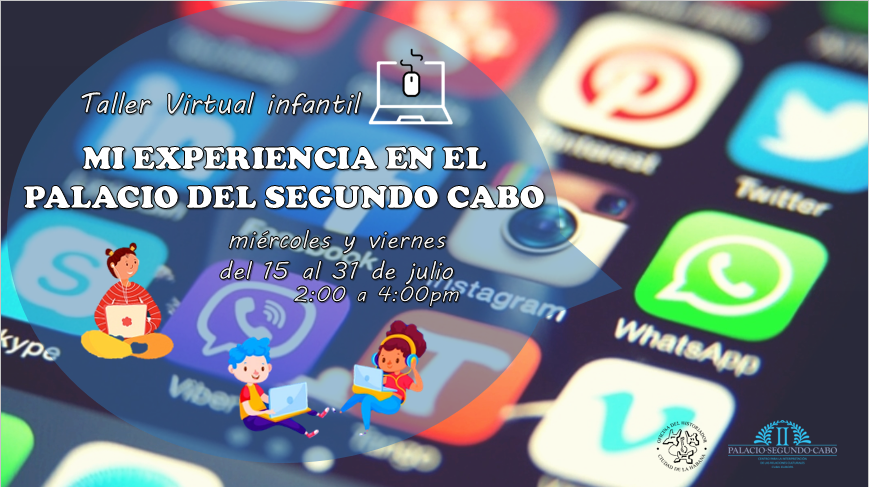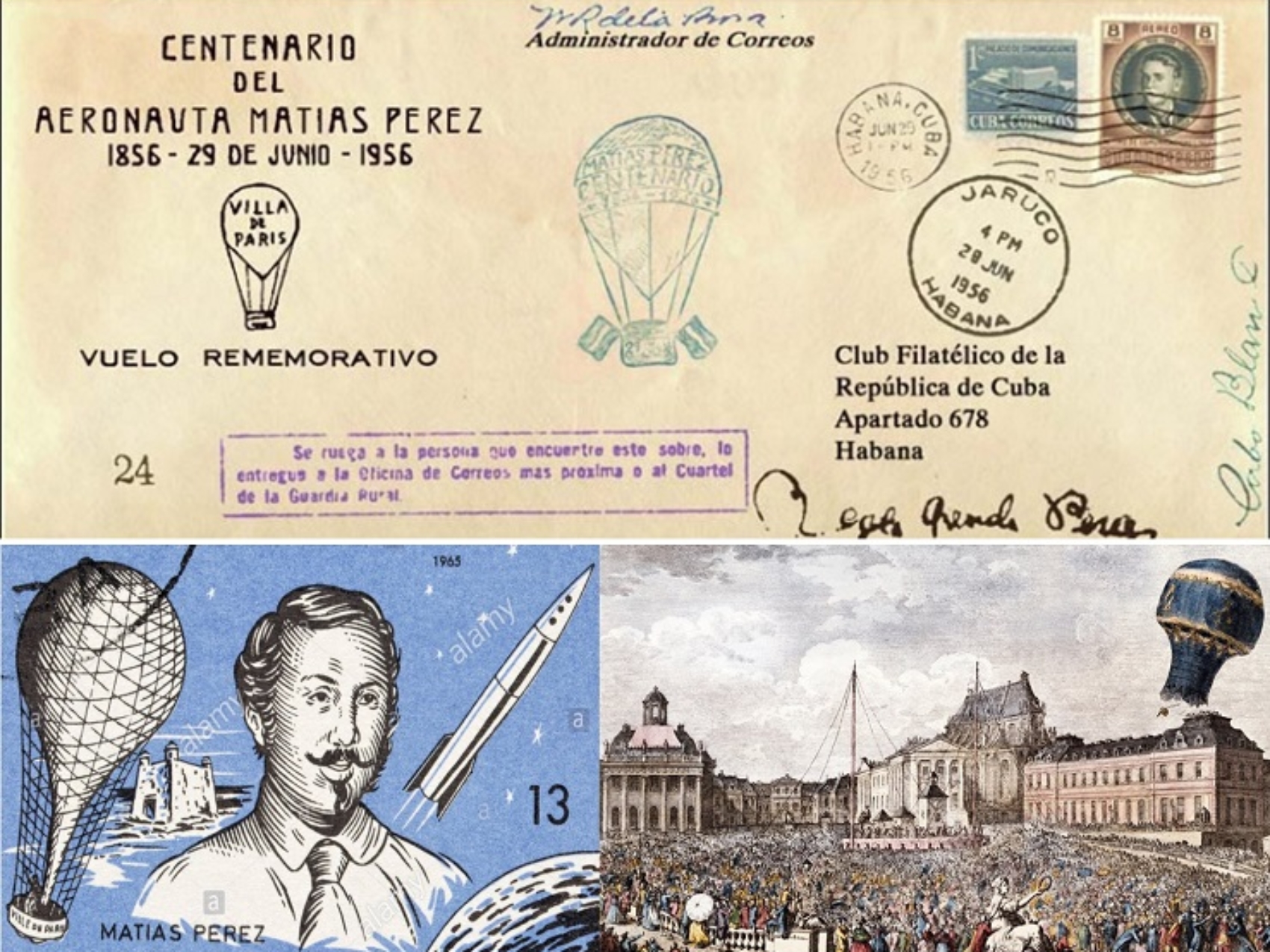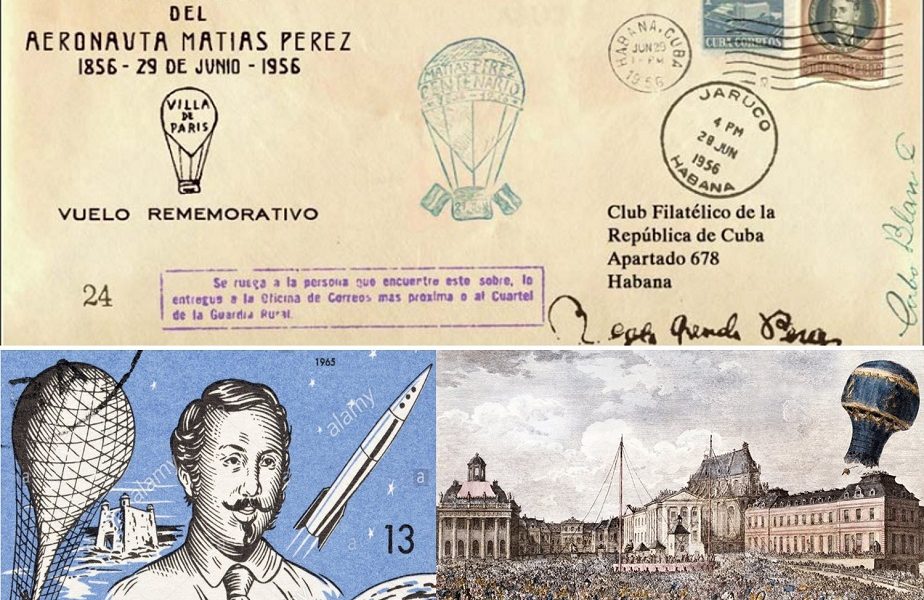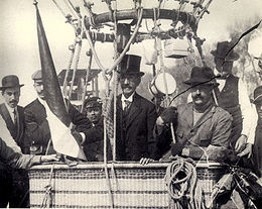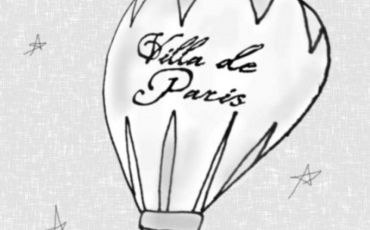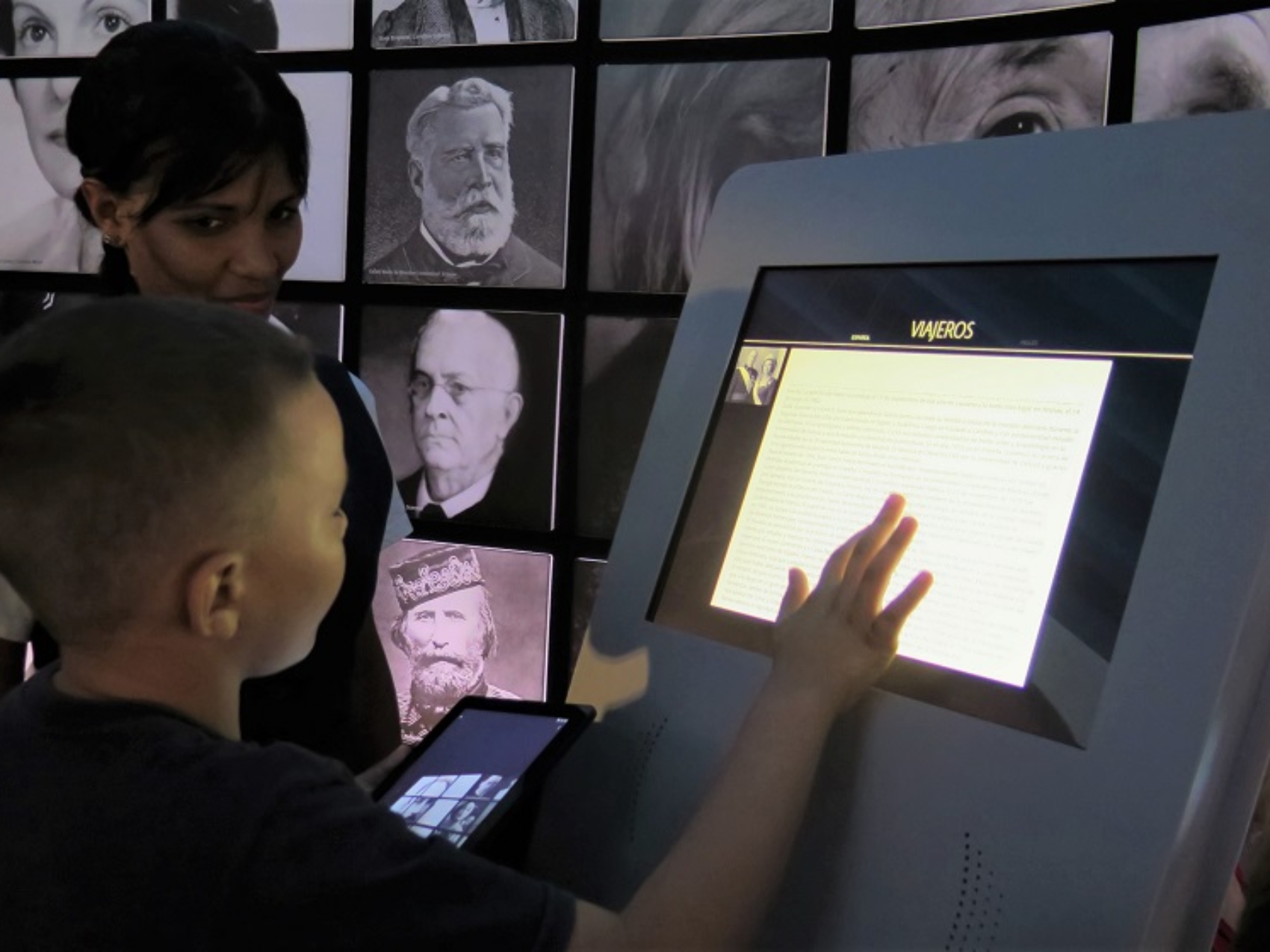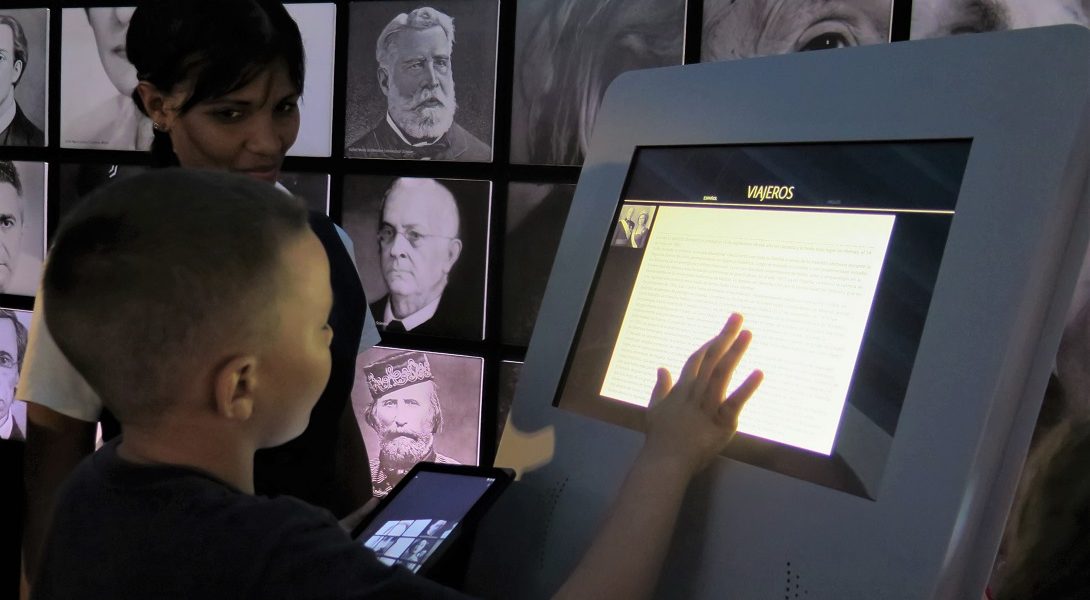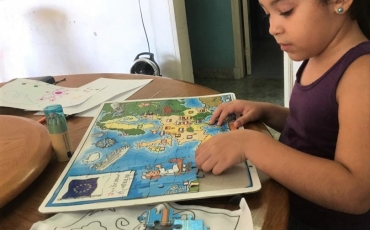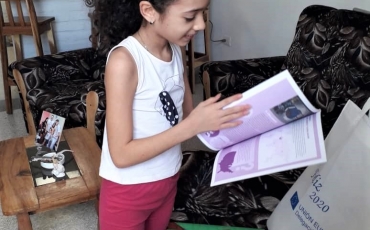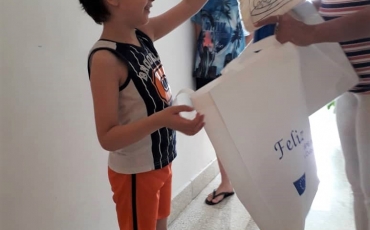Julio 7, 2020
Iniciamos el día con Rutas y Andares Recorridos como parte de Rutas y Andares Un Abrazo Virtual
Hoy estaremos comentando sobre los Andares Virtuales por los grandes museos de Europa que ofreció nuestro centro en ediciones pasadas de Rutas y Andares.
En el verano de 2016, el público que asistió al Palacio del Segundo Cabo pudo disfrutar de un recorrido por la historia y las colecciones del Musée du Louvre. A continuación, te dejamos algunos datos de interés:
¿Sabías que el Louvre fue el primer museo en abrir sus puertas como un centro público asequible a todas las clases sociales? En 1793 el Louvre fue declarado Museo de la Nación, lo que dio paso a que toda la producción artística de Francia se nacionalizara y pasara al servicio y deleite del pueblo.
La palabra “Louvre” proviene del término franco leovar o leower que significa fortaleza, y es que este edificio se construyó originalmente como una sólida fortificación para proteger París. Su origen se remonta al siglo XII, pero fue la reina Catalina de Médici quien esbozó el proyecto inicial del gran palacio que es actualmente el Louvre.
Hoy día es el museo nacional de Francia en el que se colecciona el arte anterior al impresionismo, tanto las denominadas bellas artes, como también piezas arqueológicas y de artes decorativas.
Entre las obras maestras del arte universal que alberga este recinto está Victoria alada de Samotracia y la Venus de Milos, El juramento de los Horacios, de Jacques-Louis David; La Balsa de la medusa, de Théodore Géricault y La Libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix.
No pudo faltar en el recorrido la emblemática Mona Lisa, visitada cada día por millones de personas, con su seductora y enigmática sonrisa. La Gioconda o Mona Lisa está considerada la obra más importante de la Historia del Arte.
La pirámide de cristal ubicada en la entrada fue construida por el arquitecto Ieoh Ming Pei para centralizar el acceso de visitantes, quienes descienden a través de ella a un recibidor subterráneo por el que se accede a diversas salas de exposición.
El Louvre se mantiene hoy en el top de los museos más visitados del mundo con estadísticas que oscilan entre los 8 y 9 millones de visitantes anualmente.

El Andar Virtual de este viernes fue dedicado al doctor Antonio Núñez Jiménez, capitán del Ejército Rebelde, científico, diplomático y Cuarto Descubridor de Cuba.
El encuentro forma parte de las celebraciones por el aniversario 30 de la expedición “En Canoa del Amazonas al Caribe”, y fue una colaboración entre la Fundación Antonio Núñez Jiménez, la Casa Museo Oswaldo Guayasamín y el Palacio del Segundo Cabo.
El audiovisual, proyectado en la Sala Polivalente del Palacio, fue introducido por Ángel Graña González, vicepresidente de la fundación y expedicionario de aquel viaje por las cuencas del Amazonas y el Orinoco, y el Mar de las Antillas.
El público conoció detalles de la expedición, episodios de la vida de Núñez Jiménez y sus viajes científicos, así como testimonios de Eusebio Leal, Miguel Barnet, Abel Prieto, entre otros, que conocieron a este gran naturalista.

El Andar Virtual de este viernes fue dedicado al doctor Antonio Núñez Jiménez, capitán del Ejército Rebelde, científico, diplomático y Cuarto Descubridor de Cuba.
El encuentro forma parte de las celebraciones por el aniversario 30 de la expedición “En Canoa del Amazonas al Caribe”, y fue una colaboración entre la Fundación Antonio Núñez Jiménez, la Casa Museo Oswaldo Guayasamín y el Palacio del Segundo Cabo.
El audiovisual, proyectado en la Sala Polivalente del Palacio, fue introducido por Ángel Graña González, vicepresidente de la fundación y expedicionario de aquel viaje por las cuencas del Amazonas y el Orinoco, y el Mar de las Antillas.
El público conoció detalles de la expedición, episodios de la vida de Núñez Jiménez y sus viajes científicos, así como testimonios de Eusebio Leal, Miguel Barnet, Abel Prieto, entre otros, que conocieron a este gran naturalista.

El Andar Virtual de este viernes fue dedicado al doctor Antonio Núñez Jiménez, capitán del Ejército Rebelde, científico, diplomático y Cuarto Descubridor de Cuba.
El encuentro forma parte de las celebraciones por el aniversario 30 de la expedición “En Canoa del Amazonas al Caribe”, y fue una colaboración entre la Fundación Antonio Núñez Jiménez, la Casa Museo Oswaldo Guayasamín y el Palacio del Segundo Cabo.
El audiovisual, proyectado en la Sala Polivalente del Palacio, fue introducido por Ángel Graña González, vicepresidente de la fundación y expedicionario de aquel viaje por las cuencas del Amazonas y el Orinoco, y el Mar de las Antillas.
El público conoció detalles de la expedición, episodios de la vida de Núñez Jiménez y sus viajes científicos, así como testimonios de Eusebio Leal, Miguel Barnet, Abel Prieto, entre otros, que conocieron a este gran naturalista.

El Andar Virtual de este viernes fue dedicado al doctor Antonio Núñez Jiménez, capitán del Ejército Rebelde, científico, diplomático y Cuarto Descubridor de Cuba.
El encuentro forma parte de las celebraciones por el aniversario 30 de la expedición “En Canoa del Amazonas al Caribe”, y fue una colaboración entre la Fundación Antonio Núñez Jiménez, la Casa Museo Oswaldo Guayasamín y el Palacio del Segundo Cabo.
El audiovisual, proyectado en la Sala Polivalente del Palacio, fue introducido por Ángel Graña González, vicepresidente de la fundación y expedicionario de aquel viaje por las cuencas del Amazonas y el Orinoco, y el Mar de las Antillas.
El público conoció detalles de la expedición, episodios de la vida de Núñez Jiménez y sus viajes científicos, así como testimonios de Eusebio Leal, Miguel Barnet, Abel Prieto, entre otros, que conocieron a este gran naturalista.

El Andar Virtual de este viernes fue dedicado al doctor Antonio Núñez Jiménez, capitán del Ejército Rebelde, científico, diplomático y Cuarto Descubridor de Cuba.
El encuentro forma parte de las celebraciones por el aniversario 30 de la expedición “En Canoa del Amazonas al Caribe”, y fue una colaboración entre la Fundación Antonio Núñez Jiménez, la Casa Museo Oswaldo Guayasamín y el Palacio del Segundo Cabo.
El audiovisual, proyectado en la Sala Polivalente del Palacio, fue introducido por Ángel Graña González, vicepresidente de la fundación y expedicionario de aquel viaje por las cuencas del Amazonas y el Orinoco, y el Mar de las Antillas.
El público conoció detalles de la expedición, episodios de la vida de Núñez Jiménez y sus viajes científicos, así como testimonios de Eusebio Leal, Miguel Barnet, Abel Prieto, entre otros, que conocieron a este gran naturalista.

El Andar Virtual de este viernes fue dedicado al doctor Antonio Núñez Jiménez, capitán del Ejército Rebelde, científico, diplomático y Cuarto Descubridor de Cuba.
El encuentro forma parte de las celebraciones por el aniversario 30 de la expedición “En Canoa del Amazonas al Caribe”, y fue una colaboración entre la Fundación Antonio Núñez Jiménez, la Casa Museo Oswaldo Guayasamín y el Palacio del Segundo Cabo.
El audiovisual, proyectado en la Sala Polivalente del Palacio, fue introducido por Ángel Graña González, vicepresidente de la fundación y expedicionario de aquel viaje por las cuencas del Amazonas y el Orinoco, y el Mar de las Antillas.
El público conoció detalles de la expedición, episodios de la vida de Núñez Jiménez y sus viajes científicos, así como testimonios de Eusebio Leal, Miguel Barnet, Abel Prieto, entre otros, que conocieron a este gran naturalista.

El Andar Virtual de este viernes fue dedicado al doctor Antonio Núñez Jiménez, capitán del Ejército Rebelde, científico, diplomático y Cuarto Descubridor de Cuba.
El encuentro forma parte de las celebraciones por el aniversario 30 de la expedición “En Canoa del Amazonas al Caribe”, y fue una colaboración entre la Fundación Antonio Núñez Jiménez, la Casa Museo Oswaldo Guayasamín y el Palacio del Segundo Cabo.
El audiovisual, proyectado en la Sala Polivalente del Palacio, fue introducido por Ángel Graña González, vicepresidente de la fundación y expedicionario de aquel viaje por las cuencas del Amazonas y el Orinoco, y el Mar de las Antillas.
El público conoció detalles de la expedición, episodios de la vida de Núñez Jiménez y sus viajes científicos, así como testimonios de Eusebio Leal, Miguel Barnet, Abel Prieto, entre otros, que conocieron a este gran naturalista.

El Andar Virtual de este viernes fue dedicado al doctor Antonio Núñez Jiménez, capitán del Ejército Rebelde, científico, diplomático y Cuarto Descubridor de Cuba.
El encuentro forma parte de las celebraciones por el aniversario 30 de la expedición “En Canoa del Amazonas al Caribe”, y fue una colaboración entre la Fundación Antonio Núñez Jiménez, la Casa Museo Oswaldo Guayasamín y el Palacio del Segundo Cabo.
El audiovisual, proyectado en la Sala Polivalente del Palacio, fue introducido por Ángel Graña González, vicepresidente de la fundación y expedicionario de aquel viaje por las cuencas del Amazonas y el Orinoco, y el Mar de las Antillas.
El público conoció detalles de la expedición, episodios de la vida de Núñez Jiménez y sus viajes científicos, así como testimonios de Eusebio Leal, Miguel Barnet, Abel Prieto, entre otros, que conocieron a este gran naturalista.

El Andar Virtual de este viernes fue dedicado al doctor Antonio Núñez Jiménez, capitán del Ejército Rebelde, científico, diplomático y Cuarto Descubridor de Cuba.
El encuentro forma parte de las celebraciones por el aniversario 30 de la expedición “En Canoa del Amazonas al Caribe”, y fue una colaboración entre la Fundación Antonio Núñez Jiménez, la Casa Museo Oswaldo Guayasamín y el Palacio del Segundo Cabo.
El audiovisual, proyectado en la Sala Polivalente del Palacio, fue introducido por Ángel Graña González, vicepresidente de la fundación y expedicionario de aquel viaje por las cuencas del Amazonas y el Orinoco, y el Mar de las Antillas.
El público conoció detalles de la expedición, episodios de la vida de Núñez Jiménez y sus viajes científicos, así como testimonios de Eusebio Leal, Miguel Barnet, Abel Prieto, entre otros, que conocieron a este gran naturalista.

El Andar Virtual de este viernes fue dedicado al doctor Antonio Núñez Jiménez, capitán del Ejército Rebelde, científico, diplomático y Cuarto Descubridor de Cuba.
El encuentro forma parte de las celebraciones por el aniversario 30 de la expedición “En Canoa del Amazonas al Caribe”, y fue una colaboración entre la Fundación Antonio Núñez Jiménez, la Casa Museo Oswaldo Guayasamín y el Palacio del Segundo Cabo.
El audiovisual, proyectado en la Sala Polivalente del Palacio, fue introducido por Ángel Graña González, vicepresidente de la fundación y expedicionario de aquel viaje por las cuencas del Amazonas y el Orinoco, y el Mar de las Antillas.
El público conoció detalles de la expedición, episodios de la vida de Núñez Jiménez y sus viajes científicos, así como testimonios de Eusebio Leal, Miguel Barnet, Abel Prieto, entre otros, que conocieron a este gran naturalista.