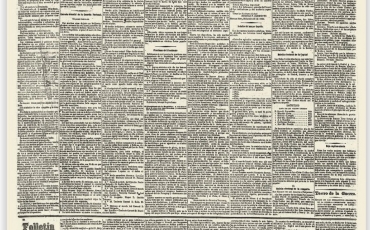Mayo 12, 2022
El 2 de julio de 1886 Martí envió al director del diario La Nación de Buenos Aires, en Nueva York, el texto “Nueva exposición de los pintores impresionistas”. Martí se dio cuenta que estaba frente a un movimiento pictórico completamente diferente, originado en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX, a partir de las innovaciones de un grupo de artistas alejado de los temas clásicos y las fórmulas artísticas reconocidas por la Academia Francesa de Bellas Artes.
En este artículo recrea un diálogo entre los espectadores y define una categoría general para los nóveles artistas que organizaron la exposición en el salón del fotógrafo Nadar. “Acá están todos (…) Manet con sus crudezas, Renoir con sus japonismos, Pissarro con sus brumas, Monet con sus desbordamientos, Degas con sus tristezas y sus sombras”.
“Nueva exposición de los pintores impresionsitas”, evidencia la faceta martiana que lo convierte en un acucioso ensayista y crítico de arte. Realizó un recorrido literario por dicha exposición mediante un registro de datos, descripción de las obras, interpreta los fenómenos artísticos que tenía enfrente y conduce al lector en una experiencia estética.
Los artistas impresionistas se fueron del estudio y de la academia para salir al aire libre, al campo u otras zonas de la ciudad, y representar temas de la vida cotidiana mediante superposición de colores. “Esos son los pintores franceses (…), los que cansados del ideal de la Academia, frío como una copia, quieren clavar sobre el lienzo (…) a la naturaleza”. Reproducían los objetos de acuerdo a la impresión que daba la luz que se reflejaba en ellos y la sombra que generaban. Solo una visión aguda como la de José Martí pudo darse cuenta del buen arte y la huella que dejarían esos genios del pincel.
Quieren pintar en el lienzo plano con el mismo relieve con que la Naturaleza crea en el espacio profundo. Quieren obtener con artificios de pincel lo que la Naturaleza obtiene con la realidad de la distancia. Quieren reproducir los objetos con el ropaje flotante y tornasolado con que la luz fugaz los enciende y reviste. Quieren copiar las cosas, no como son en sí por su constitución y se las ve en la mente, sino como en una hora transitoria las pone con efectos caprichosos la caricia de la luz. Quieren, por la implacable sed del alma, lo nuevo y lo imposible. Quieren pintar como el sol pinta, y caen.
Paralelamente, también comprende que Nueva York se convertía, poco a poco, en el epicentro del arte moderno. Martí notó cómo los precios para la venta de esta exposición fueron altísimos para una época en la que todavía era novedosa la relación entre la pintura y el mercado, al advertir el interés de la sociedad, los especialistas, las instituciones públicas y los coleccionistas por el mundo artístico.
A través de su distinguida escritura, José Martí problematizó sobre este movimiento artístico, planteó sus experiencias y reflexiones como protagonista al determinar las claves, los antecedentes e influencias de este movimiento y la ruptura con el código pictórico de la Academia. Con su pensamiento visionario comprendió, desde los mismos inicios, el movimiento impresionista.
A continuación, reproducimos “Una exhibición de los pintores impresionistas”.
Nueva York, julio 2 de 1886
Señor Director de La Nación:
Iremos adonde va todo Nueva York, a la exhibición de los pintores impresionistas, que se abrió de nuevo por demanda del público, atraído por la curiosidad que acá inspira lo osado y extravagante, o subyugado tal vez por el atrevimiento y el brillo de los nuevos pintores. Cuesta trabajo abrirse paso por las salas llenas: acá están todos, naturalistas e impresionistas, padres e hijos. Manet con sus crudezas, Renoir con sus japonismos, Pissarro con sus brumas, Monet con sus desbordamientos, Degas con sus tristezas y sus sombras.
Ninguno de ellos ha vencido todavía. La luz los vence, que es gran vencedora. Ellos la asen por alas impalpables, la arrinconan brutalmente, la aprietan entre sus brazos, le piden sus favores; pero la enorme coqueta se escapa de sus asaltos y sus ruegos, y solo quedan de la magnífica batalla sobre los lienzos de los impresionistas esos regueros de color ardiente que parecen la sangre viva que echa por sus heridas la luz rota: ¡ya es digno del cielo el que intenta escalarlo!
Esos son los pintores franceses, los pintores varones, los que cansados del ideal de la Academia, frío como una copia, quieren clavar sobre el lienzo, palpitante como una esclava desnuda, a la naturaleza. ¡Solo los que han bregado cuerpo a cuerpo con la verdad, para reducirla a la frase o al verso, saben cuánto honor hay en ser vencido por ella!
La elegancia no basta a los espíritus viriles. Cada hombre trae en sí el deber de añadir, de domar, de revelar. Son culpables las vidas empleadas en la repetición cómoda de las verdades descubiertas. Los artistas jóvenes hallan en el mundo una pintura de seda, y con una soberbia grandiosa de estudiantes, quieren un artesano de tierra y de sol. Luzbel se ha sentado ante el caballete, y en su magnífica quimera de venganza, quiere tender sobre el lienzo, sujeto como un reo en el potro, el cielo azul de donde fue lanzado.
Al olor de la riqueza se está vaciando sobre Nueva York el arte del mundo. Los ricos para alardear de lujo; los municipios para fomentar la cultura; las casas de bebida para atraer a los curiosos, compran en grandes sumas lo que los artistas europeos reproducen de más fino y atrevido. Quien no conoce los cuadros de Nueva York no conoce el arte moderno. Aquí está de cada gran pintor la maravilla. De Meissonier están aquí los dos Napoleones, el mancebo olímpico de Friburgo, el hombre pétreo de la retirada de Rusia. De Fortuny está aquí La playa de Pórtici, el cuadro no acabado donde parece que la luz misma, alada y pizpireta, sirvió al pintor de modelo complaciente: ¡parece una cesta de rayos de sol este cuadro dichoso! ¿No fue aquí la colosal venta de Morgan?
Pero toda aquella colección de obras maestras, con ser tan opulenta y varia, no dejaba en el espíritu, como deja la de los impresionistas, esa creadora inquietud y obsesión sabrosa que produce el aparecimiento súbito de lo verdadero y lo fuerte. Ríos verdes, llanos rojos, cerros de amarillo: eso parecen, vistos en montón, los lienzos locos de estos pintores nuevos.
Parecen nubes vestidas de domingo: unas, todas azules; otras, todas violetas; hay mares cremas; hay hombres morados; hay una familia verde. Algunos lienzos subyugan al instante. Otros, a la primera ojeada, dan deseos de hundirlos de un buen puñetazo; a la segunda, de saludar con respeto al pintor que osó tanto; a la tercera, de acariciar con ternura al que luchó en vano por vaciar en el lienzo las hondas distancias y tenuidades impalpables con que suaviza el vapor de la luz la intensidad de los colores.
Los pintores impresionistas vienen ¿quién no lo sabe? de los pintores naturalistas: de Courbet, bravío espíritu que ni en arte ni en política entendió de más autoridad que la directa de la Naturaleza; de Manet, que no quiso saber, que no quiso saber de mujeres de porcelana ni de hombres barnizados; de Corot, que puso en pintura, con vibraciones y misterios de lira, las voces veladas que pueblan el aire.
De Velázquez y Goya vienen todos, esos dos españoles gigantescos: Velázquez creó de nuevo los hombres olvidados; Goya, que dibujaba cuando niño con toda la dulcedumbre de Rafael, bajó envuelto en una copa oscura a las entrañas del ser humano y con los colores de ellas contó el viaje a su vuelta. Velázquez fue el naturalista; Goya fue el impresionista; Goya ha hecho con unas manchas rojas y parduzcas una Casa de Locos y un Juicio de la Inquisición que dan fríos mortales: allí están como sangramiento y eterno retrato del hombre, el esqueleto de la vanidad y la maldad profundas. Por los ojos redondos de aquellos encapuchados se ven las escaleras que bajan al infierno. Vio la corte, el amor y la guerra y pintó naturalmente la muerte.
Los impresionistas, venidos al arte en una época sin altares, no tienen fe en lo que no ven, ni padecen el dolor de haberla perdido. Llegan a la vida en los países adelantados, donde el hombre es libre. Al amor devoto de los pintores místicos, que aun entre las rocas de las orgías se les salía del pecho como una columna de humo aromado, sucede un amor fecundo y viril de hombre, por la naturaleza de quien se va sintiendo igual. Ya se sabe que están hechos de una misma masa el polvo de la tierra, los huesos de los hombres y la luz de los astros. Lo que los pintores anhelan, faltos de creencias perdurables por que batallar, es poner en el lienzo las cosas con el mismo esplendor y realce con que aparecen en la vida. Quieren pintar en el lienzo plano con el mismo relieve con que la Naturaleza crea en el espacio profundo. Quieren obtener con artificios de pincel lo que la Naturaleza obtiene con la realidad de la distancia. Quieren reproducir los objetos con el ropaje flotante y tornasolado con que la luz fugaz los enciende y reviste. Quieren copiar las cosas, no como son en sí por su constitución y se las ve en la mente, sino como en una hora transitoria las pone con efectos caprichosos la caricia de la luz. Quieren, por la implacable sed del alma, lo nuevo y lo imposible. Quieren pintar como el sol pinta, y caen.
Pero el espíritu humano no es nunca fútil, aun en lo que no tiene voluntad o intención de ser trascendental. Es, por esencia, trascendental el espíritu humano. Toda rebelión de forma arrastra una rebelión de esencia. Y esa misma angélica fuerza con que los hijos leales de la vida, que traen en sí el duende de la luz, procuran dejar creada por la mano del hombre una naturaleza tan esplendida y viva como la que elaboran incesantemente los elementos puestos a hervir por el Creador, les lleva por irresistible simpatía con lo verdadero, por natural unión de los ángeles caídos del arte con los ángeles caídos de la existencia, a pintar con ternura fraternal, y con brutal y soberano enojo, la miseria en que viven los humildes. ¡Esas son las bailarinas hambrientas! ¡Esos son los glotones sensuales! ¡Esos son los obreros alcoholizados! ¡Esas son las madres secas de los campesinos! ¡Esos son los hijos pervertidos de los infelices! ¡Esas son las mujeres del gozo! ¡Así son: descaradas, hinchadas, odiosas y brutales!
Y no surge de esas páginas de colores, incompletas y sinceras, el perfume sutil y venenoso que trasciende de tanto libro fino y cuadro elegante, donde la villanía sensual y los crímenes de alma se recomiendan con las tentaciones del ingenio; sino que de esas mozuelas abrutadas, de esas madres rudas de pescadores, de esas coristas huesudas, de esos labriegos gibosos, de esas viejecitas santas, se levanta un espíritu de humanidad ardiente y compasivo, que con saludable energía de gañán echa a un lado los falsos placeres (…).
¿Cómo saldremos de estas salas, afeadas por mucha figura sin dibujo, por mucho paisaje violento, por mucha perspectiva japonesa, sin saludar una vez más a tanto cuadro de Manet, que abrió el camino con su cruda pintura a esos desbordes de aire libre, sin detenernos ante el Órgano de Lerolle, con su sobrehumano organista, ante los cuadros resplandecientes de Renoir, ante los de Degas, profundos y lúgubres, ante aquel Estudio asombroso de Roll, recuerdo de la leyenda de Pasifae, de donde emerge una poesía fragante, plena y madura como las frutas en sazón?
Los Renoir lucen como una copa de borgoña al sol; son cuadros claros, relampagueantes, llenos de pensamiento y desafío. Hay un Seurat que subleva: la orilla verde corta sin sombra, bajo el sol del cenit, el río algodonoso: una mancha violeta es un bañista: la otra amarilla es un perro: azules, rojos y amarillos se mezclan sin arte ni grados. Los Monet son orgías. Los Pissarro son vapores. Los Montemard ciegan de tanta luz. Los Huguet, que copian el mar árabe, inspiran amistad hacia el artista. Los Caillebote son de portentoso atrevimiento: unas niñas vestidas de blanco en un jardín, con todo el fuego del sol; una nevada deslumbrante e implacable; tres hombres arrodillados, desnudos de cintura, que cepillan un piso: al lado de uno, el vaso y la botella.
¿Cómo contar, si hay más de doscientos cuadros? Estos exasperan; aquellos pasman; otros, como La joven del palco, de Renoir, enamoran como una mujer viva. Este monte parece que se cae, ese río parece que nos va a venir encima. ¿No ha pintado Manet un estudio de reflejo de invernadero, tres figuras de cuerpo entero en un balcón, todo verde?
Pero de esos extravíos y fugas de color, de ese uso convencional de los efectos transitorios de la naturaleza como si fueran permanentes de esa ausencia de sombras graduadas que hacen caer la perspectiva, de esos árboles azules, campos encarnados, ríos verdes, montes lilas, surge de los ojos, que salen de allí tristes como de una enfermedad, la figura potente del remador de Renoir, en su cuadro atrevido Remadores del Sena. Las mozas, abestiadas, contratan favores a un extremo de la mesa improvisada bajo el toldo, o desgranan las uvas moradas sobre el mantel en que se apilan, con luces de piedras preciosas, los restos del almuerzo.
El vigoroso remador, de pie tras ellas, oscurecido el rostro viril por un ancho sombrero de paja con una cinta azul, levanta sobre el conjunto su atlético torso, alto el pelo, desnudos los brazos, realzado el cuerpo por una camisilla de franela, a un sol abrasante.
La Nación. Buenos Aires, 17 de agosto de 1886
Martí, J. (1972). “Nueva exhibición de los pintores impresionistas”. En J. Martí, Ensayos sobre arte y literatura (págs. 135-140). La Habana: Arte y Literatura.